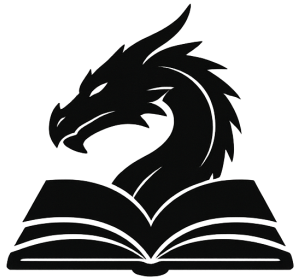Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo de Castilla, una niña de ocho años fue arrastrada al centro de la calle por sus tíos, quienes la regañaron y la echaron de casa simplemente por haber añadido una cucharada extra de leche para sus hermanos gemelos de seis meses, que ardían en fiebre. La pequeña los abrazó con fuerza mientras sus pies descalzos temblaban sobre el adoquín. De pronto, un coche de lujo se detuvo. Un hombre bajó y, con una sola frase, cambió el destino de los tres niños para siempre.
«No llores más, Lucas. Mateo, por favor, para. Lo siento mucho por los dos». Su voz temblaba de culpa. Era Sofía Castillo, de ocho años, que vivía bajo el techo de su tío Ricardo Castillo y su tía Sandra Rojas en Segovia tras la muerte de sus padres.
Era delgada y pequeña para su edad. Sus manos temblaban mientras sostenía a sus hermanos gemelos. El cuerpo de Lucas ardía en fiebre. Mateo jadeaba, con los labios secos y agrietados. Ambos lloraban sin parar de hambre. Sofía abrió la despensa, sacó la caja de leche en polvo casi vacía, miró alrededor, tragó saliva, añadió una cucharada extra y agitó el biberón hasta que el polvo se disolvió. El suave olor a leche hizo que los bebés dejaran de llorar por un segundo, para luego llorar aún más fuerte.
Sofía susurró como si rezara. «Solo esta vez, por favor, dejad de llorar. Que no se den cuenta, por favor, Dios». El sonido de unos tacones se detuvo justo detrás de ella. Sandra Rojas estaba en el marco de la cocina, con una mirada afilada como cuchillos. «¿Qué crees que estás haciendo, mocosa? Te dije una cucharada al día. No me escuchas». Sofía apretó a Mateo contra su pecho, su voz quebrada. «Tía, tienen fiebre. Por favor, solo esta vez.
Prometo que trabajaré más duro, por favor». Sandra le arrebató el biberón de las manos sin siquiera mirar a los bebés. «Siempre tienes excusas». Con un gesto de muñeca, la leche blanca se derramó en el suelo. «Si quieres leche, vete a pedirla a la calle». Ricardo Castillo se levantó por fin del sillón del salón. Su camiseta oscura olía a tabaco. Se apoyó en el marco de la puerta como si estuviera viendo un espectáculo. «Niña inútil que vive a costa nuestra y todavía se las da de lista.
Si tienes tanta sed de leche, vete a mendigar. Esta casa no cría ladrones». Sofía se arrodilló, con un brazo sujetando a Lucas y el otro juntando las manos, su voz quebrándose. «Por favor, tío, tía, mis hermanos tienen fiebre, necesitan leche. Lavaré los platos, fregaré el suelo, haré la colada, trabajaré el doble, lo haré todo yo sola». Sandra dio un paso al frente, apartó las manos de Sofía y le dio una bofetada brutal.
«Ya te lo he dicho, ¿no lo entiendes?». La agarró del pelo y la arrastró por el suelo. «Levántate y vete». «No más, tía, por favor, dejad que los bebés beban». Sofía se aferró al borde de la mesa. Lucas soltó un grito desgarrador. Mateo agarró el cuello de su hermana, asustado. Ricardo se acercó, abrió de par en par la puerta principal y habló despacio, como dictando una sentencia. «Desde ahora, estás fuera. No vuelvas hasta que aprendas respeto».
Y no dejes que los vecinos vean esta escena vergonzosa. Sandra tiró bruscamente, arrastrando a Sofía y a los dos bebés a la calle. «Vive ahí fuera. Esta casa no alimenta basura como tú». El sol del mediodía caía a plomo sobre los adoquines ardientes. Los pies descalzos de Sofía se apoyaban en el cemento, sucios y doloridos. Luchaba por sostener a ambos niños. Lucas yacía en su brazo izquierdo, su cuerpo ardiendo. Mateo se apretaba contra su pecho, jadeando.
«Por favor, tía, tío, lo siento. Dejadme limpiar una semana entera si hace falta. No volveré a coger más leche. Lo juro». Sandra soltó una risotada áspera, plantada en el porche como un centinela. «¿Qué vale la promesa de una ladrona?». Ricardo miró a los vecinos espiando tras las cortinas. «Volved adentro. Esto no es asunto vuestro. Y tú, lárgate de mi puerta ahora mismo». Dio una patada a la verja de hierro, y el sonido metálico resonó con fuerza.
La puerta se cerró de golpe y el pestillo se echó. Sofía se quedó congelada frente a ella. Con cuidado, sentó a Mateo en su regazo y luego usó su mano libre para llamar suavemente. «Señor, por favor, dejad que mis hermanos se sienten un rato a la sombra». Nadie respondió. Dentro, reinaba un silencio sepulcral, como si el llanto nunca hubiera existido. Al otro lado de la calle, una mujer cogió el teléfono, lo dejó, miró alrededor y corrió las cortinas en silencio.
Un hombre que barría su jardín se detuvo, frunció el ceño y luego dio media vuelta. En el felpudo del porche aún se leía «¡Bienvenidos!», como una broma cruel. Sofía se desplomó en la acera. Sus manos temblorosas apenas podían sostener a los niños. «Lucas, deja de llorar. Mateo, inspira. Espira». Tragó lágrimas, intentando mantener la voz calmada para ellos. «Estoy aquí. Encontraré una solución. No tengáis miedo».
La puerta se abrió un instante. Sandra asomó la cabeza y lanzó una bolsa de tela vieja a los escalones. «Ahí hay unos pañales. Cuida de no ensuciar mi porche». La puerta se cerró de nuevo. El sonido del pestillo sonó largo y frío. Sofía se agachó a recoger la bolsa. Dentro solo había unos pañales finos, nada de leche, nada de toallas calientes. La apretó contra su pecho como una esperanza rota. «Gracias». Las palabras cayeron en el aire vacío. Los niños volvieron a llorar. Mateo tosió, su cuerpo temblaba. Sofía besó sus frentes. «Lo siento por haber cogido de más.
Sabía que estaba mal, pero no podía verlos llorar así». Se levantó, dio unos pasos tambaleantes y volvió a sentarse, mareada. El sudor le pegaba al cuello, y sus manos temblaban de hambre y miedo. Sabía lo que tenía que hacer: ir calle abajo, llamar a las puertas, pedir un poco de leche, agua templada, pero sus piernas parecían de trapo. Y lo que más temía era escuchar las mismas maldiciones desde otra puerta.
«No llores, Mateo. Voy a pedir. Lucas, mírame. No nos rendiremos. ¿Vale?». Sofía apoyó su frente contra la mejilla de Lucas. El calor de su cuerpecito le escocía los ojos. Detrás, la voz de Ricardo atravesó la puerta cerrada. «Apartaos un poco. No os quedéis delante de mi casa». Su tono rezumaba desdén, con una media sonrisa, como si disfrutara del sufrimiento de los tres niños desafortunados. Sofía tragó saliva y retrocedió hacia la acera.
Se apoyó en una farola, dejó caer la bolsa de pañales y volvió a coger a sus hermanos. No se atrevía a soltarlos. «Esperaremos a que baje un poco el sol y luego nos iremos, os lo prometo». El tiempo pasaba lento. El ronroneoY cuando el hombre del coche se arrodilló frente a ellos, extendiendo una mano cálida y segura, Sofía supo que, por primera vez en mucho tiempo, la vida les había dado una verdadera familia.