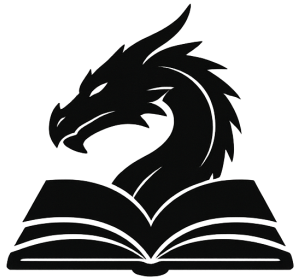Me desperté al alba, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear tras los cristales. A mi lado roncaba Adrián, con el brazo sobre la frente, postura habitual de quien duerme poco. Caminé de puntillas hacia la cocina, encendí la luz y saqué del frigorífico los ingredientes para la tarta: bizcochos, crema, fresas frescas. Hoy Miguel cumplía cinco años y quería que fuera un día mágico.
—¿Tan temprano?— escuché en la puerta. Era mi marido, despeinado, entrecerrando los ojos por la claridad.
—Vuelve a la cama— sonreí, batiendo la mantequilla—. Si no empiezo ahora, no acabará a tiempo para los invitados.
Asintió, pero en vez de irse, se acercó por detrás, me abrazó y apoyó la mejilla en mi cuello.
—A veces creo que no te merezco— susurró.
Solté una risita y dejé el bol.
—¿Por el ascenso? Claro, ahora eres jefe de departamento y yo sigo siendo la misma maestra de primaria.
—¡Carmen, por favor!— me giró hacia él—. Hoy se lo diremos a todos. Será la mejor sorpresa.
Asentí, conteniendo la emoción. Seis años de matrimonio, y sus caricias seguían acelerándome el corazón. Aunque al principio nadie creyó que funcionaría.
Para las once, la tarta estaba decorada, las guirnaldas colgadas y los regalos escondidos en el armario. Sonó el timbre. Respiré hondo, me aparté un mechón y abrí.
—¡María Luisa! ¡Qué temprano!
Mi suegra estaba en el umbral con un paquete enorme. Su impecable peinado (peluquería semanal, como dictaba su estatus) y su maquillaje perfecto contrastaban con mi bata y mi pelo revuelto.
—Carmencita— besó el aire cerca de mi mejilla—, vine antes para ayudar. Sabes lo importante que es que todo quede presentable.
Acepté su abrigo en silencio y la acompañé a la cocina. Su “ayuda” consistía en supervisar cada paso y señalar mis fallos, especialmente si algo podía mejorarse con su gusto y posición social.
—¿Y esto?— señaló la tarta recién sacada de la nevera—. ¿La hiciste tú? ¿Por qué no encargaste una en una pastelería fina?
—Quise hacerla yo— respondí serena, sacando platos—. A Miguel le gusta cuando cocino.
—Pero es pequeño, ¿qué sabe él?— frunció el cejo—. ¿Y los invitados? ¿Qué van a pensar? No te ofendas, pero una pastelería da otro nivel. Esto es… casero.
Callé, concentrándome en poner la mesa. Seis años de esos comentarios. Seis años de insinuar que no estaba a la altura de su “nuera ideal”.
—¿Dónde está Adrián?— miró alrededor—. ¿Durmiendo? Como su padre, tampoco le gustaba madrugar.
—Está con Miguel en el parque. Llegarán pronto.
Abrió el armario, sacó una taza y torció el gesto:
—¿Todavía con esta vajilla barata? Les regalé por Navidad un servicio de porcelana. ¿No te gustó?
Ese servicio, que costaba casi mi sueldo mensual, lo reservaba para ocasiones especiales. Hoy no lo usé por miedo a que los niños lo rompieran.
Cada celebración era igual. Cada visita, un examen.
Recordé nuestra boda, sencilla y discreta. María Luisa, inclinándose hacia Adrián, murmuró: “Podrías haber elegido mejor”. Pensó que no la oí.
Seis años después, ¿me había acostumbrado? No. Pero aprendí a tragar la indignación como una pastilla amarga, disimulándola con una sonrisa. Por Adrián. Por Miguel. Por mantener la paz.
De pronto, la puerta se abrió de golpe y estallaron risas infantiles.
—¡Mamá, mira!— entró Miguel corriendo, agitando una cometa. Detrás, Adrián con bolsas.
—¡Abuela!— el niño se lanzó a sus brazos. Ella se iluminó al instante.
—¡Mi tesoro! ¡Qué mayor estás! Esto es para ti— señaló el paquete.
—¡Guau! ¿Puedo abrirlo?— Miguel me miró.
—Después del pastel, cariño. Es la tradición.
—¡Pero ma-má!— protestó.
—Carmen, ¿para qué tanta rigidez?— intervino mi suegra—. A Adrián de pequeño le dejábamos abrir los regalos enseguida.
Adrián tosió:
—Madre, sigamos la tradición. Miguel, paciencia, ya vienen los invitados.
El timbre cortó la discusión. La casa se llenó de gente: mis padres con una torta casera, amigos, compañeros de Adrián con sus hijos. Mi madre ayudó en la cocina; mi padre se sentó en un rincón con el periódico. Observé su discreción—tan opuesta al carácter expansivo de María Luisa, que ocupaba cada espacio con su sola presencia.
—Isabel, ¿y la tensión?— preguntó mi suegra a mi madre—. A su edad hay que vigilarla.
Madre sonrió cortés. Tenía cincuenta y cinco—tres menos que ella, pero María Luisa siempre remarcaba la diferencia.
—Todo bien, gracias— respondió mi madre, picando verduras.
—¿Siguen en la fábrica?— insistió—. Debe ser duro…
Mis padres eran ingenieros modestos—no como ella, ex directiva con “influencias”.
La fiesta transcurría como debe ser: niños corriendo, adultos charlando. Yo iba de un lado a otro, atendiendo a todos. Adrián ayudaba, pero hablaba más con sus colegas—su ascenso era un logro, aunque decidimos anunciarlo después.
—Carmen, cámbiale la ropa— mi suegra me agarró del brazo—. Ayer en El Corte Inglés vi un traje precioso. Si me hubieras acompañado, Miguel estaría impecable.
Miré a mi hijo. Vaqueros y camisa—cómodo, como elegimos juntos.
—Está bien así, María Luisa.
—Cómodo no significa adecuado— replicó—. En mis tiempos…
—Madre, basta— intervino Adrián—. Está perfecto.
Ella apretó los labios y se acercó a mis padres. Le sonreí agradecida, pero él ya hablaba con un amigo.
—Mamá, ¿por qué la abuela siempre está enfadada?— susurró Miguel, tirando de mi manga.
Me quedé quieta, con la ensaladera en las manos. A mis espaldas, la risa estridente de María Luisa hablando de lo difícil que era encontrar “criadas decentes”.
—No está enfadada, cielo— me agaché—. Solo quiere que todo sea perfecto.
—¿Y qué es perfecto?
Buena pregunta. Ojalá lo supiera.
—¡Hora del pastel!— anuncié—. Miguel, ven a pedir un deseo.
Todos se reunieron alrededor. Adrián grabó con el móvil. Salí de la cocina con el pastel—de dos pisos, chocolate y frambuesa, su favorito.
—¡Increíble!— exclamó Miguel, con los ojos brillantes.
—Bueno… algo casero— murmuró mi suegra, lo bastante alto para que se oyera—. En una pastelería habría brillos, figuritas…
Me tragué el disgusto. Hoy no era por ella. Era el día de Miguel.
—Pide un deseo y sopla, cielo— coloqué el pastel con cinco velitas.
Todos cantaron “Cumpleaños feliz”. Miguel cerró los ojos, inspiró y apagó las velas de un soplido. Aplausos y risas llenaron la sala.
—¡Ahora los regalos!— anunció Adrián.
Miguel abrió losY mientras abría los regalos, comprendí que la felicidad no está en los lujos ni las apariencias, sino en estos pequeños momentos donde el amor, por fin, había ganado la batalla.