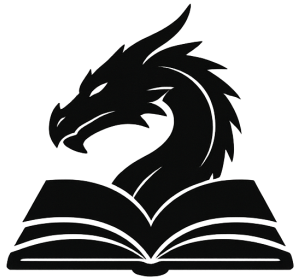La Novia del Mendigo
Érase una vez, en un pequeño pueblo entre dos verdes colinas, vivía una joven llamada Lucía. Tenía diecinueve años, era hermosa como un sol de primavera, con ojos dulces y voz suave. Pero su belleza no era una bendición, sino una carga. Huérfana desde los once años por un incendio que se llevó a sus padres, Lucía vivía con su tío, Rodrigo Méndez, su esposa, la tía Paloma, y sus dos hijas, Marta y Claudia. En esa casa, era más sirvienta que familia. Cada madrugada, Lucía iba a por agua, barría el patio y preparaba la comida. Sus días eran de trabajo y malas palabras.
“Lucía, ¡lava estos platos ahora!” gritaba la tía Paloma, aunque acabara de cocinar. “¿Crees que por ser bonita te vas a escapar de aquí? ¡Tonta!” Pero Lucía nunca respondía. Sabía que el silencio era mejor; replicar significaba dormir afuera, y llorar, más burlas.
A pesar de todo, Lucía seguía siendo amable. Saludaba a los mayores, ayudaba a las vendedoras del mercado y nunca se reía del dolor ajeno. Su bondad callada atraía pretendientes—hombres adinerados de la ciudad, buscando esposa. Algunos venían por Marta o Claudia, pero al ver a Lucía, cambiaban de opinión. “¿Quién es esa chica de mirada serena?” preguntaba uno a Rodrigo Méndez, sin saber que era su sobrina.
Esa noche, la casa se llenó de gritos. “¡Eclipsas a tus primas!” chilló la tía Paloma, lanzando las zapatillas de Lucía afuera. “Todos vienen por ellas y se fijan en ti. ¿Qué brujería usas?”
“No les hablo ni los miro”, murmuró Lucía con lágrimas.
“¡Cállate!” rugió Rodrigo. “¿Quién te pidió opinión? Si no quieres respeto, te casarás con un loco. O peor, con un mendigo.” La golpeó, y desde entonces, todo empeoró. Lucía comía aparte, se bañaba en el pozo y aguantaba las risas de sus primas cuando había visitas.
Un sábado, llegó un extraño. Vestía ropas gastadas, llevaba un bastón y un sombrero torcido que le tapaba el rostro. Parecía cansado, quizá herido. El pueblo lo vio entrar en la casa de Rodrigo. Habló poco, solo susurró algo al oído del tío, cuyos ojos brillaron como si hubiera encontrado un tesoro.
“¿En serio? ¿Quieres casarte con ella?”, preguntó Rodrigo, fingiendo discreción.
“Tengo suficiente para alguien humilde”, respondió el hombre con calma.
Se dieron la mano, sellando el trato. Esa noche, Rodrigo reunió a la familia. “Lucía, siéntate. Te hemos conseguido marido.”
Ella giró lentamente. “¿Quién es?”
“No es asunto tuyo. Te lleva así, sin dote ni lujos. Llévate tu maldita belleza y vete.”
Marta soltó una risa. “Quizá quiere al hijo del dueño de El Corte Inglés.”
“¡Silencio!”, chilló la tía Paloma. “Le hacemos un favor. La boda es en dos semanas.”
Lucía no durmió. ¿Era su destino casarse con un desconocido lisiado mientras sus primas vivían libres? Al día siguiente, lo vio otra vez, el mendigo, sentado en la plaza dando migas a los pájaros. Su ropa estaba sucia, pero sus manos limpias, las uñas cuidadas. No se movía como un mendigo.
“Buenas tardes, señor”, dijo tímidamente.
Él se volvió. “Lucía. ¿Cómo estás?”
“¿Sabe mi nombre?”
“Lo oí cuando tu tío gritó ayer.”
Casi sonrió. “Usted es mi futuro esposo.”
“Sí.”
Bajó la vista. “¿Por qué yo?”
“Porque eres diferente.”
Ella parpadeó. “¿Diferente cómo?”
Él sonrió, pero no respondió. Se levantó, estiró la espalda y tomó el bastón. “Hasta pronto, Lucía”, dijo antes de alejarse.
Ella se quedó pensativa. Esa noche, sus primas se burlaron. “Oí que hablaste con tu mendigo”, dijo Claudia. “Mejor acostúmbrate a vivir en la miseria”, añadió Marta. Pero Lucía calló. Algo en su interior cambiaba. La vergüenza dolía, pero sentía una extraña paz, como si su vida estuviera a punto de transformarse.
Los días pasaron rápido. La tía Paloma la maltrataba más: le daba las peores tareas, la golpeaba sin razón. “Dobla esa cerviz orgullosa antes de que tu marido lo haga por ti”, le espetó.
Una tarde, unas mujeres murmuraban al verla. “Mira, la que se casa con el lisiado.” Otra rio. “Pensó que su belleza la salvaría. Ahora mírala.” Lucía siguió barriendo, las lágrimas cayendo.
Más tarde, la tía Paloma le lanzó un vestido viejo. “Esto es lo que llevarás en tu boda.” Cuando Lucía preguntó si podía arreglarlo, Marta soltó: “¿Para parecer reina junto a tu rey mendigo? Tranquila, nadie te mirará a ti; verán si tu marido tropieza camino al altar.”
Esa noche, Lucía se sentó sola en el patio. La luna brillaba a medias. De pronto, el mendigo apareció.
“No duermes”, dijo suavemente.
Ella se sobresaltó. “¿Qué hace aquí?”
“Pasaba por aquí. Te vi sola.”
“No debería estar aquí. Si mi tío lo ve…”
“Lo sé. Me iré pronto. Solo quería hablar.”
“¿De qué?”
Él guardó distancia. “De nosotros. De la boda.”
Lucía bajó la mirada. “¿Qué hay de ella?”
“Sé que no es lo que querías. Sé que no eres feliz.”
Ella calló.
“Pero quiero que sepas”, continuó, “no te obligaré a nada. Si quieres irte después, te dejaré marchar.”
Lucía alzó la cara. “¿Por qué dice eso?”
“Porque no vine a castigarte. Buscaba a alguien que viera más allá de mi apariencia, que me tratara como persona, no con lástima.”
Ella parpadeó.
“Desde el primer día”, dijo él, “no te reíste cuando los niños se burlaron. Me diste agua sin asco. Me saludaste con respeto.”
“Es lo que me enseñaron.”
Él asintió. “Por eso eres diferente.”
Ella retrocedió, con voz quebrada. “Pero yo no pedí esto. No pedí que me vendieran como un estorbo.”
“Lo sé”, susurró él. “Y lo lamento.”
Callaron. Luego, él se inclinó levemente. “Buenas noches, Lucía”, y se marchó.
La mañana de la boda fue silenciosa. Sin música, sin alegría. Lucía miró su reflejo en un espejo roto. El vestido colgaba de sus hombros. Parecía una novia castigada.
“Sal ya. Te esperan”, ordenó la tía Paloma.
En la sala estaban Rodrigo, las primas, tres vecinos y el cura. El mendigo, Álvaro, vestía ropa limpia, el bastón en mano. La ceremonia fue fría.
“¿Álvaro, aceptas a Lucía como esposa?”
“Sí, acepto.”
“¿Y tú, Lucía, lo aceptas como esposo?”
Ella lo miró. Los ojos de su tío eran fríos; los de Álvaro, amables. Susurró: “Sí, acepto.”
“Pueden irse”, dijo el cura.
Álvaro se volvió. “Vamos.”
La siguieron fuera. Ni la tía Paloma ni Rodrigo se despidieron. Lucía no llorMientras el coche se alejaba del pueblo, Lucía tomó la mano de Álvaro y sintió, por primera vez, que su vida comenzaba de verdad.