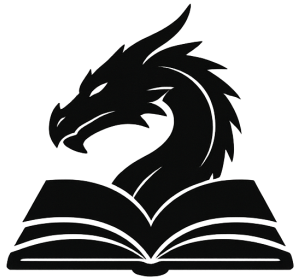El viejo motero empezó a hacerle RCP al chico moribundo mientras todos grababan con el móvil, demasiado asustados para ayudar. Yo lo vi desde mi coche, paralizada, mientras ese hombre de setenta años con la cazadora de cuero rota presionaba el pecho del chaval. El resto solo filmaba.
La madre del chico gritaba, rogando a Dios, rogando a cualquiera… pero solo el motero se movió. La sangre de sus propias heridas caía sobre la camiseta blanca del muchacho mientras contaba las compresiones con una voz más áspera que el pedregal.
Los paramédicos tardarían ocho minutos. Los labios del chico estaban azules. Y entonces el motero hizo algo que nunca había visto, algo que perseguiría a todos los presentes.
Empezó a cantar.
No eran instrucciones de RCP. Ni rezos. Cantó “Hijo de la luna” con un acento andaluz torpe mientras seguía comprimiendo ese pecho joven, las lágrimas mezclándose con su barba cana.
Todo el aparcamiento enmudeció, solo su voz y el ritmo de las compresiones. Treinta bombeos. Dos respiraciones. “La luna giró sobre el haz del río…”
El chico había sido atropellado por un conductor borracho camino al Carrefour. El motero fue el primero en llegar, tirando su Harley para evitar al mismo coche. Mientras el resto llamábamos al 112 y nos manteníamos a distancia, él se arrastró por el asfalto para alcanzar al muchacho.
«Quédate conmigo, hijo», repetía entre estrofas. «Mi nieto tiene tu edad. Aguanta, por favor…». Pero no pudo continuar.
Me llamo Lucía Méndez, y fui una de las cuarenta y siete personas que vieron cómo Jorge “El Gitano” Morales salvaba una vida aquel día. Pero más que eso, vi cómo pagó un precio por ese milagro del que nadie habla cuando comparten la historia en redes.
Llevaba años viendo a “El Gitano” por el barrio—difícil no notar a un motero viejo con lunares pintados en el casco y una moto que sonaba a tormenta. Los dueños de las tiendas se tensaban cuando aparcaba. Las madres apretaban a sus hijos. El prejuicio era automático. Barba blanca y cazadora de cuero igualaban a peligro en la mayoría de las mentes.
Esa tarde de martes rompió todas las suposiciones.
Estaba en mi coche, mirando el móvil, cuando oí el impacto. El crujido enfermizo del metal contra carne. El chirrido de frenos. Luego, el rugido de la Harley cortándose de golpe cuando “El Gitano” la tiró al suelo, chispas al raspar el cromo en el asfalto.
El chico—David Rojas, supe después—llevaba su chaleco del Carrefour, seguramente llegando tarde a su turno. La furgoneta del borracho lo había lanzado seis metros. Cayó como un muñeco roto, brazos en ángulos imposibles, un charco bajo su cabeza.
Todos salieron de sus coches formando un círculo. Los móviles aparecieron al instante. Nadie tocó al chico. Nadie sabía qué hacer. Su madre surgió de alguna parte, soltando bolsas de la compra, manzanas rodando por el aparcamiento mientras caía de rodillas junto a él.
«¡Por favor! ¡Que alguien le ayude!», gritaba.
Fue entonces cuando “El Gitano” actuó. Sangraba por su propia caída, el brazo izquierdo colgando mal, heridas visibles bajo los desgarrones del cuero. Pero se arrastró hasta David sin dudar, buscando el pulso con dedos temblorosos.
«No late», anunció, empezando las compresiones al instante. «Que alguien cuente. Tengo el brazo jodido».
Nadie ayudó. Solo seguían grabando.
Así que él mismo contó, bombeó con un solo brazo y determinación, insufló vida en esos pulmones quietos mientras el resto éramos tan útiles como macetas.
«Uno, dos, tres…». Su voz firme a pesar del dolor. Profesional. Como si lo hubiera hecho antes.
Después supe que así era. Jorge Morales había sido médico de combate en la Bosnia de los 90. Salvó a diecisiete hombres en una sola emboscada, ganando una Cruz al Mérito Militar de la que nunca habló. Volvió a casa a escupitajos y desprecio, hallando hermandad en un club de moteros que entendía lo que la guerra le había robado.
Pero esa tarde, solo vi a un motero viejo negándose a dejar morir a un adolescente.
A los cuatro minutos—una eternidad en RCP—”El Gitano” empezó a flaquear. Su brazo bueno fallaba. El sudor se mezclaba con la sangre en su rostro. Entonces empezó a cantar “Hijo de la luna”, la canción que su propia abuela gitana le cantaba, la que tarareó salvando vidas en el barro balcánico treinta años atrás.
«La luna giró sobre el haz del río…».
Algo en esa voz quebrada cantando esa copla despertó a la multitud. Una mujer con uniforme de enfermera se abrió paso, tomando las compresiones cuando “El Gitano” ya no podía. Un albañil se arrodilló, listo para turnarse. La madre sujetó la mano de su hijo, uniéndose a una canción que no conocía.
Todo el aparcamiento cantó. Cuarenta y siete extraños unidos por la desesperada nana de un motero. Incluso los chavales que antes reían, incluso el empresario que se quejó del ruido de su escape, incluso yo—la mujer que apretaba el bolso cuando él pasaba.
Seis minutos. Siete. “El Gitano” no dejó de respirar por el chico, aunque su propio aliento llegaba entrecortado. La enfermera—Laura, fuera de servicio—mantenía las compresiones con precisión mecánica.
«Y el niño quiere a la niña, la niña quiere al niño…».
Ocho minutos. Los ojos de “El Gitano” se nublaban. Caí en la cuenta, aterrada: él también se moría. Las heridas internas de la caída lo alcanzaban. Pero seguía insuflando aire para David, cantando entre respiraciones.
Cuando por fin llegaron las sirenas, los paramédicos se hicieron cargo. Intentaron atenderlo a él también, pero los apartó.
«Primero el chico», gruñó. «Yo estoy bien».
No estaba bien. Se veía a la legua. Pálido bajo el bronceado, la respiración entrecortada. Pero se quedó ahí, en su propia sangre, viendo trabajar a los sanitarios, tarareando esa maldita canción.
Y entonces—milagro de milagros—David jadeó.
Débil, apenas un hilo, pero vivo. Lo subieron a la camilla, su madre entrando en la ambulancia, pero no sin tocar la cara de “El Gitano” con manos trémulas.
«Gracias», susurró.
“El Gitano” sonrió, y entonces vi la sangre en su boca. Hemorragia interna. Grave.
«Señor, necesita hospital ya», dijo un paramédico, corrigiéndose al ver sus tatuajes. «Perdón. Don Jorge, esto es urgente».
«En un momento», dijo, intentando levantarse. Logró tres pasos antes de desplomarse.
Yo lo sostuve. Yo, la que llevaba años teniéndole miedo. Su peso casi nos tumba, pero otros acudieron. El albañil, la enfermera, los chavales—todos lo sostuvimos.
«Aguanta», ordenó Laura, los dedos en su muñeca. «Salvaste a ese chico. Ahora déjanos salvarte a ti».
“El Gitano” la miró con ojos que veían otro lugar, otro tiempo. «Diecisiete en el 95», masculló. «Dieciocho ahora. Buen número. Número redondo».
Lo llevaron en camilla. Después supimos que teníaSeis meses después, cuando “El Gitano” volvió a montar en su Harley—más despacio, con cicatrices pero sonriente—todo el barrio aplaudió, y supe que algunos ángeles llevan tatuajes y huelen a gasolina y cuentan sus milagros en vidas, no en palabras.