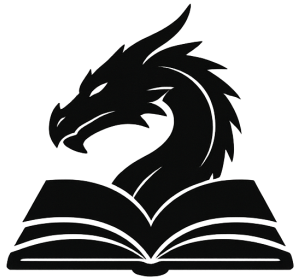La tierra cayó con un golpe sordo sobre la tapa del ataúd. Cada impacto resonaba en el pecho de Estela. Su hija, Lucía, había muerto de repente en una carretera bajo la lluvia, con solo dieciocho años. Junto a ella, su marido, Javier, permanecía impasible, su rostro como un muro que jamás había logrado descifrar. En veinte años de matrimonio, nunca le había mostrado qué escondía tras esa mirada impenetrable.
“Es hora de irnos”, dijo cuando los últimos dolientes se dispersaron. Ya en el coche, habló con frialdad y pragmatismo. “Hay que pasar por el centro de donaciones. Recojamos las cosas de Lucía y entreguémoslas cuanto antes.”
Un escalofrío recorrió a Estela. “Javier, el funeral terminó hace apenas unas horas.”
“Esa es la idea”, respondió él, sin apartar los ojos de la carretera. “Aferrarse solo empeora las cosas. Es como arrancar una tirita: cuanto más rápido, mejor.”
Aquél hombre le resultaba ajeno. O quizá, por fin, lo veía como era. Esa noche, al despertar, escuchó su voz susurrante en el pasillo. “Todo va según lo planeado”, murmuró al teléfono. “Mañana nos deshacemos de todo. No, ella no sospecha nada.”
A la mañana siguiente, Javier llevó cajas a su habitación. “Los de la mudanza vienen pasado mañana”, anunció. “Hoy hay que empacar todo.” Le entregó una lista meticulosa con cada detalle de la vida de Lucía, lista para ser borrada.
“Javier, no puedo”, suplicó ella, con la voz quebrada.
Su expresión se llenó de furia. “¡Deja de aferrarte al pasado! ¿Crees que esto es fácil para mí?” Luego, bajó la voz y la abrazó. “Perdona”, murmuró. “Esto nos ayudará a los dos a sanar. Confía en mí.”
Ella asintió débilmente, demasiado agotada para discutir. Quizá tenía razón.
A solas, Estela entró en la habitación de Lucía. Era luminosa, cálida, detenida en el tiempo. Se sentó en la cama donde habían charlado durante horas sobre el instituto, los chicos y el sueño de Lucía de estudiar biología marina. Abrió el armario y empezó a doblar la ropa, cada prenda un recuerdo. El vestido de graduación. Una bufanda. Y luego, su vestido favorito de seda. Estela lo apretó contra su rostro, respirando el aroma ya desvanecido de su hija.
Javier apareció sin llamar. Le arrancó el vestido de las manos. “Esto no le sirve a nadie ahora. No te tortures.” Lo lanzó a una bolsa de donaciones y se marchó.
Estela miró hacia la puerta, endureciendo su determinación. Algo no encajaba. Su mirada se posó en la mochila de Lucía. Entre los libros, encontró una nota doblada escrita con la letra apresurada de su hija:
*Mamá, si ves esto, mira detrás de mi cama de inmediato. Lo entenderás.*
Su corazón latió con fuerza. Se arrodilló y encontró una caja negra sellada, pegada en un rincón del marco de la cama. Los pasos de Javier resonaban en el pasillo cuando la tocó.
Para la cena, Estela ya había escondido la caja en la rejilla del baño, el único sitio que Javier nunca revisaba. Bajó con su máscara de dolor puesta.
“He hecho una donación importante al colegio”, comentó Javier mientras comían comida a domicilio. “Pondrán una placa en memoria de Lucía.”
Estela lo estudió con atención. ¿De dónde había sacado el dinero? Los papeles que había encontrado revelaban deudas. A menos que… fuera el seguro.
“Eso es muy generoso”, respondió con calma, “teniendo en cuenta nuestra situación.”
“Los negocios han mejorado”, se encogió de hombros. “Por la memoria de Lucía.” Alzó su copa. Al girarse, ella notó un gesto rápido: su mano pasó sobre su vaso. ¿Paranoia? ¿O una señal?
“Prefiero un sedante”, dijo, levantándose. Más tarde, en el dormitorio, Javier la esperaba con agua y dos pastillas desconocidas. La observó de cerca mientras fingía tragarlas. En cuanto se fue, las escupió en un pañuelo. Las analizaría después.
Por la mañana, supo que debía actuar. “Tengo que pasar por el trabajo”, mintió. “Documentos que firmar.”
“Llamaré un taxi”, insistió él. “Y rastrearé el trayecto para asegurarme de que llegas bien.”
Un frío la recorrió. La vigilaba. Improvisó, saliendo una manzana antes y enviando un mensaje al único en quien confiaba: Ricardo Montes, un viejo amigo de la familia y expolicía. *Urgente. Vida o muerte.*
Veinte minutos después, se reunieron en una cafetería junto al río. “Estela”, murmuró él, preocupado. “¿Qué pasa?”
“Lucía no murió por accidente”, exclamó ella. “Javier lo planeó por el seguro. Ahora quiere deshacerse de mí también.”
El rostro de Ricardo se tensó cuando le mostró las fotos de los documentos. Lucía, lista como siempre, había reunido pruebas: deudas de Javier, su amante, pólizas de seguro millonarias y mensajes con un mecánico sobre “arreglar el problema con la hijastra”.
“Y esto”, añadió, mostrando el pañuelo con las pastillas.
Ricardo las fotografió. “Las haré analizar. Si tengo razón, es suficiente. Ponte esto.” Le entregó un micrófono diminuto. “Grábalo todo. Haz que hable.”
“Debo volver”, dijo ella. “Los originales están en casa.”
“Ten cuidado, Estela”, advirtió él. “Tu seguridad es lo primero.”
Al regresar, los mudadores aún estaban allí. Javier los supervisaba con frialdad. “¿Dónde has estado?” demandó.
“La reunión se alargó”, respondió con serenidad.
Mientras él distraído, entró al baño. La caja había desaparecido.
El terror la paralizó. Lo sabía. Al salir, Javier la esperaba.
“¿Perdiste algo?”, preguntó en voz baja. Sostenía una memoria USB—la de la caja de Lucía.
“Lucía era lista”, dijo él, casi admirativo. “Demasiado lista. Se convirtió en un problema.”
“¿Un problema para qué?”, preguntó Estela, con el corazón en un puño. El micrófono grababa.
“Para mi nueva vida”, se encogió de hombros. “Estoy harto de este matrimonio, esta casa. Necesitaba dinero. El seguro de Lucía era el primer paso. El tuyo, el siguiente.” Su tono era frío, práctico. “Un accidente trágico. Un viudo afligido cobra el seguro… y desaparece.”
“Eres un monstruo.”
“Práctico”, corrigió él. “Lucía lo arruinó. Ahora tú también.” Se acercó. “¿A quién viste? ¿Quién sabe?”
Ella calló. Él levantó el móvil. “Da igual. El GPS no miente.” Mostró la ruta del taxi, terminada en *La Riviera Café*. “¿Quién estaba allí?” Accedió a las cámaras de seguridad.
Abajo, los mudadores gritaron. Javier la arrastró al armario, sellándole muñecas y boca con cinta. “Quédate callada”, gruñó antes de cerrar la puerta con llave.
El pánico creció. El micrófono. Ricardo debía haberlo oído. ¿Llegaría a tiempo? Vio su móvil en el tocador. Con las manos atadas, tecleó a ciegas: *Dormitorio, segunda planta, ayuda.*
Javier volvió cuando los mudadores se marcharon. Ella agarró una lámpara y se escondió tras la puerta. Cuando entró, golpeó.
ÉlJavier tambaleó, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y Ricardo irrumpió con la policía, poniendo fin a su macabro plan y dejando a Estela, al fin, respirar con la certeza de que su hija descansaría en paz.