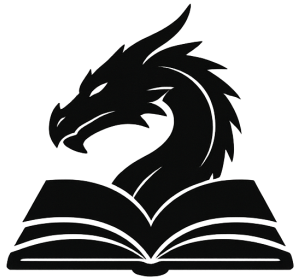El vuelo de Sevilla a Madrid prometía ser tranquilo. Los pasajeros revisaban sus móviles, ajustaban sus asientos o pedían bebidas sin darle importancia. Pero en la fila 32, una niña delgada de doce años llamada Lucía Mendoza permanecía en silencio, abrazando una mochila gastada como si fuera su salvavidas. Sus zapatillas estaban rotas, su ropa pasada de moda y sus ojos cargados de pena. Viajaba sola tras la muerte de su madre, rumbo a Vallecas para vivir con una tía que apenas conocía.
En primera clase, cerca de la cabina, estaba sentado Ricardo Castillo, un magnate inmobiliario multimillonario con una reputación tan fría como los rascacielos que construía. La prensa lo llamaba “El Rey de Hielo”, un hombre que nunca sonreía, nunca perdonaba y nunca perdía el tiempo si no era para ganar dinero. Volaba a Madrid para una reunión crucial con inversores que podía mover millones de euros.
A mitad del vuelo, el silencio se rompió. Ricardo se agarró el pecho y se desplomó en su asiento. El pánico se extendió por la cabina. Una azafata gritó: “¿Hay algún médico a bordo?”. Pero nadie se movió. Miradas nerviosas, manos paralizadas y susurros de miedo llenaron el aire.
Entonces, contra todo pronóstico, Lucía se levantó. Su corazón latía con fuerza, pero los recuerdos de su madre enseñándole RCP volvieron a su mente. Esquivando a los adultos atónitos, llegó hasta Ricardo.
“¡Tumbadlo!”, ordenó, su vocecita temblorosa pero firme. Inclinó su cabeza, entrelazó sus manos y comenzó las compresiones. “Uno, dos, tres…” Contaba con precisión, sus respiraciones medidas. Los pasajeros observaban incrédulos cómo aquella niña luchaba por la vida del millonario.
Los minutos se alargaron como horas hasta que, por fin, Ricardo jadeó, su pecho se elevó. El color volvió lentamente a su rostro. El avión estalló en aplausos. Lucía se dejó caer en su asiento, temblando, mientras los murmullos se expandían: una niña pobre acababa de salvarle la vida a un hombre rico.
Al aterrizar en Madrid, sacaron a Ricardo en camilla. Entre el caos, sus ojos se encontraron con los de Lucía. Sus labios se movieron levemente, pero ella no pudo oír lo que dijo entre el bullicio. Supuso que sería un débil “gracias” y lo dejó pasar.
A la mañana siguiente, Lucía esperaba fuera del aeropuerto de Barajas, abandonada. Su tía no apareció. No tenía dinero, ni móvil y ningún lugar al que ir. Las horas pasaron y el hambre le retorcía el estómago. Abrazaba su mochila, intentando no llorar.
De repente, un SUV negro se detuvo. Dos hombres con traje bajaron, seguidos del propio Ricardo Castillo, caminando lentamente con ayuda de un bastón. Lucía apenas lo reconocía: pálido, pero vivo.
“Tú”, dijo con voz ronca. “Me salvaste la vida”.
Lucía bajó la mirada. “Solo hice lo que me enseñó mi madre”.
Ricardo se sentó a su lado en el frío banco. Durante un largo momento, se miraron sin hablar—dos personas de mundos que nunca debieron cruzarse. Finalmente, Ricardo se inclinó hacia ella, su voz quebrándose.
“Debería haber salvado a mi propia hija… y no lo hice. Me recordaste a ella”.
Lucía se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos. Las lágrimas brotaron mientras él explicaba. Años atrás, su hija adolescente había muerto por una sobredosis mientras él estaba de viaje. Tenía toda la riqueza del mundo, pero no estuvo allí cuando más lo necesitaba. La culpa lo perseguía cada día.
Escuchar su confesión partió el corazón de Lucía. Extrañaba a su madre con locura, y en el dolor de Ricardo, vio reflejado el suyo. Por primera vez en meses, se sintió comprendida.
Ricardo tomó una decisión. “No te quedarás aquí esta noche. No sola”. Hizo una señal a su chófer. “Ven conmigo”.
Esa misma tarde,