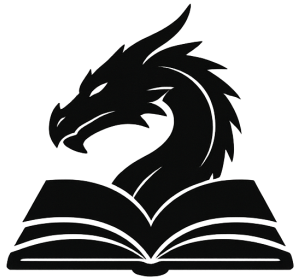El aire en la sala de guardia era denso, impregnado del aroma agridulce del café quemado y los nervios destrozados. Había una pesadez en el ambiente, como si estuviera cargado de guardias nocturnas interminables, alertas de máquinas y un silencio lleno de desesperanza.
Nina, una mujer con figura robusta, como una buena tetera de hierro, y un rostro donde la severidad llevaba años instalada como dueña y señora, removía lentamente su tercer terrón de azúcar en una taza enorme. Sus dedos, acostumbrados a la precisión de jeringuillas y goteros, se movían casi por inercia.
—En diez años en esta cirugía, creo haberlo visto todo— dijo al vacío, sin mirar a la joven auxiliar Clara, cuyos ojos aún brillaban con esa luz inocente de quien no ha perdido la esperanza. —Pero que un cirujano jefe venga al trabajo con su hija… Eso sí que es nuevo.
Clara, cuyo delantal aún parecía demasiado grande para ella, suspiró con pena.
—¿Y qué quieres que haga, Nina? Sabes cómo están las cosas. Laura…— Se detuvo, buscando palabras amables. —…empaquetó sus maletas y se fue. Dicen que con aquel socio de negocios. Y la pequeña Martita se quedó sola. Entre el quirófano y su niña, el pobre Daniel no da más de sí.
—No da más— refunfuñó la enfermera jefa, pero sin ironía. Solo cansancio acumulado y la sabiduría agria de los años. —Tiene un don, ese hombre. Manos de oro. Salva a los que otros dan por perdidos. Pero en la vida… así le ha tocado. Lleva tres semanas trayendo a la niña al hospital. Menos mal que es tranquila, como un ratoncito. Se sienta en su rinconcito y dibuja.
Ambas callaron, mirando sus cafés fríos. Pensaban en lo mismo: en Daniel, el cirujano cuyo nombre resonaba en los pasillos del hospital como una leyenda. Sobre todo después de aquel caso imposible, la paciente de la habitación siete, a la que se aferró como un caballero medieval.
—¿Y la millonaria? ¿Sigue igual?— susurró Clara, como si temiera romper el equilibrio entre la vida y la muerte.
—Igual. Estable, pero grave. Irene… Bonito nombre. Como una reina. Dicen que era una mujer fuerte, vital… Después del ataque, los demás médicos se rindieron, pero Daniel no soltó. La rescató. La arrebató de las garras de la muerte. Ahora no se separa de ella. Esperanzado, como un perro fiel.
Clara asomó la cabeza al pasillo. En un rincón cerca del puesto de enfermería, una niñita de trenzas oscuras y torcidas dibujaba con concentración, ajena al ajetreo del hospital.
—Martita es un ángel— dijo Clara, con el corazón encogido. —Nunja molesta. Verla da pena.
—¿Y el marido de Irene?— cambió de tema Nina, con un tono sospechoso. —Marcos. Viene, se sienta diez minutos con cara de póquer, como si estuviera en una reunión aburrida, y se va. Dicen que es más joven que ella, por una década. Algo no cuadra. Es… frío.
En ese momento, la puerta se abrió y apareció Daniel, alto, encorvado por el cansancio, con la bata arrugada y la sombra de una barba de días. Sus ojos, hundidos por el insomnio, brillaban con una luz extraña.
—Nina, Clara— su voz, normalmente firme, sonó ronca. —Preparaos. Parece que nuestra paciente de la habitación siete… ha tenido un cambio. Vi un movimiento en sus párpados.
No esperó respuesta. Se giró y salió. Las enfermeras se miraron. En el aire ahora flotaba algo nuevo: esperanza.
Mientras tanto, en su rincón, Martita terminó el vestido morado de su princesa y empezó un caballero. Entonces, vio a un hombre sentarse pesadamente en un banco frente a ella. Lo reconoció. Era el tío que visitaba a la señora dormida. Sacó su teléfono y su rostro se deformó en una mueca de rabia.
—¡¿Cuánto más tengo que esperar?!— siseó, con una voz que heló a la niña. —¡No pago para que ese médico fracasado experimente con ella! ¡Se suponía que…! ¡Haz algo! ¡No pienso esperar eternamente!
Martita retrocedió, asustada. No entendía todo, pero el odio en su voz era palpable. Y supo una cosa: ese hombre malo insultaba a su papá. Se le hizo un nudo en la garganta. El hombre se fue bruscamente.
Más tarde, cuando el pasillo quedó vacío, Martita se acercó sigilosamente a la habitación siete. Quería ver a esa señora por la que el hombre malo gritaba. La mujer en la cama era pálida, llena de cables, como una muñeca rota. Pero a Martita le pareció solo dormida.
—Cariño, aquí no se puede entrar— susurró Clara, llevándola de vuelta.
Mientras tanto, Irene luchaba en una oscuridad espesa. No sentía su cuerpo. Solo miedo. ¿Dónde estaba Marcos? ¿Por qué no la ayudaba? De pronto, un sonido atravesó la nada: una voz infantil. Una niña. Eso la salvó. Debía volver.
Con un esfuerzo sobrehumano, Irene abrió los ojos. El dolor la atravesó. La luz la cegó. Había regresado.
Daniel estaba a su lado, estudiándola con esos ojos profundos.
—Irene, ¿me oyes? Soy Daniel. Estás en el hospital. A salvo.
—¿Qué… pasó?— su voz sonó áspera.
—Llevas tres semanas inconsciente. Traumatismo craneoencefálico grave. ¿Recuerdas algo?
—Solo salir del coche… y luego oscuridad.
Poco después, entró Marcos. Irene esperaba su abrazo, sus lágrimas. Pero él solo se acercó con frialdad.
—Ya estás despierta. Los médicos dicen que mejoras— su voz era plana, como si hablara del tiempo.
—Marcos… tenía tanto miedo…
—Tengo una llamada importante— la interrumpió, sacando el teléfono.
Salió, habló brevemente y volvió.
—Marina, debo irme. Negocios. Volveré más tarde.
Se fue. Irene miró la puerta cerrarse. Algo dentro de ella se congeló. Él no estuvo cuando más lo necesitó. No mostró alegría al verla viva. Ni una pizca de amor. Solo indiferencia.
Entonces, recordó una frase, dicha por esa vocecita infantil: *”Si fuera esa señora, me haría la muerta para ver cómo es en realidad”*. La idea la golpeó. Apretó el botón de llamada.
Cuando Daniel entró, Irene lo miró con determinación.
—Necesito que finja mi muerte.
—¡Imposible!— retrocedió, escandalizado.
—¡Por favor!— su voz tembló. —Debo saber la verdad. ¡Ayúdame, Daniel! ¡Tú me salvaste, no dejes que mi vida sea un infierno!
Él vio en sus ojos la misma desolación que sintió cuando su esposa lo abandonó. Asintió, rompiendo sus principios.
—Una vez. Solo esta vez.
Cuando Marcos volvió, Daniel lo recibió con una máscara de dolor.
—Lo siento… su corazón se detuvo hace una hora. Complicaciones. Mis condolencias.
Se fue, sintiéndose un fraude. Irene yacía cubierta con una sábana.
Marcos se acercó y, con un dedo, tocó su hombro. Nada. Entonces, su rostro se transformó. Se rió, un sonido grotesco de alivio. Sacó el teléfono.
Y así, entre mentiras reveladas, corazones rotos y nuevos comienzos, terminaron encontrando en ese hospital algo que ninguno buscaba: una familia.