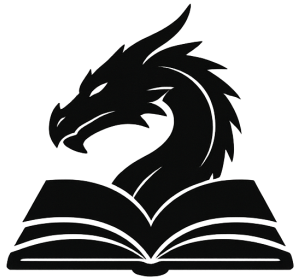Lucía nunca había visto el mundo, pero podía sentir su crueldad en cada respiro. Había nacido ciega en una familia que valoraba la belleza por encima de todo.
Sus dos hermanas eran admiradas por sus ojos cautivadores y figuras esbeltas, mientras que a ella la trataban como una carga, un secreto vergonzoso escondido tras puertas cerradas. Su madre murió cuando solo tenía cinco años, y desde entonces, su padre cambió. Se volvió amargado, resentido y cruel, especialmente con ella. Nunca la llamaba por su nombre; la llamaba “esa cosa”. No la quería en la mesa durante las comidas ni cerca cuando llegaban visitas. Creía que estaba maldita, y cuando Lucía cumplió veintiún años, tomó una decisión que destrozaría lo que quedaba de su ya roto corazón.
Una mañana, su padre entró en su pequeño cuarto, donde Lucía estaba sentada en silencio, pasando los dedos por las páginas en braille de un viejo libro, y dejó un trozo de tela doblado sobre su regazo.
—Te casas mañana —dijo fríamente.
Lucía se quedó inmóvil. Las palabras no tenían sentido. ¿Casarse? ¿Con quién?
—Es un mendigo de la catedral —continuó su padre—. Tú eres ciega, él es pobre. Un buen partido para ti.
Sintió como si la sangre se le helara en las venas. Quería gritar, pero ningún sonido salió de su boca. No tenía elección. Su padre nunca se la dio.
Al día siguiente, se casaron en una ceremonia rápida y discreta. Por supuesto, ella nunca vio su rostro, y nadie se atrevió a describírselo. Su padre la empujó hacia el hombre y le ordenó que tomara su brazo. Obedeció como un fantasma en su propio cuerpo. Todos cuchicheaban y reían a sus espaldas: “La chica ciega y el mendigo”. Después de la ceremonia, su padre le entregó una bolsa con ropa y la empujó hacia el hombre.
—Ahora es tu problema —dijo, y se marchó sin mirar atrás.
El mendigo, que se llamaba Mateo, la guió en silencio por el camino. No dijo nada durante mucho tiempo. Llegaron a una pequeña choza destartalada en las afueras del pueblo, que olía a tierra mojada y humo.
—No es mucho —dijo Mateo con suavidad—, pero aquí estarás a salvo.
Lucía se sentó en el viejo petate del interior, conteniendo las lágrimas. Esta era su vida ahora. Una chica ciega, casada con un mendigo, en una choza hecha de barro y esperanza.
Pero algo extraño ocurrió aquella primera noche.
Mateo preparó té con manos delicadas. Le entregó su propio abrigo y durmió junto a la puerta, como un perro guardián protegiendo a su reina. Le hablaba como si de verdad le importara: le preguntó qué historias le gustaban, qué sueños tenía, qué comidas la hacían sonreír. Nadie le había preguntado jamás algo así.
Los días se convirtieron en semanas. Mateo la acompañaba cada mañana al río, describiéndole el sol, los pájaros, los árboles, con tal poesía que Lucía empezó a sentirlos a través de sus palabras. Le cantaba mientras lavaba la ropa y, por las noches, le contaba leyendas de estrellas y tierras lejanas. Ella rió por primera vez en años. Su corazón comenzó a abrirse. Y en aquella humilde choza, ocurrió algo inesperado: Lucía se enamoró.
Una tarde, mientras buscaba su mano, preguntó:
—¿Siempre has sido un mendigo?
Él vaciló.
—No siempre fui así —respondió en voz baja. Pero no dijo más. Y Lucía no insistió.
Hasta que un día…
Fue al mercado sola a comprar verduras. Mateo le había dado instrucciones cuidadosas, y ella memorizó cada paso. Pero, a mitad del camino, alguien le agarró el brazo con violencia.
—¡Rata ciega! —escupió una voz. Era su hermana, Sofía—. ¿Sigues viva? ¿Sigues jugando a ser la esposa de un mendigo?
Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero se mantuvo erguida.
—Soy feliz —dijo.
Sofía soltó una risa cruel.
—Ni siquiera sabes cómo es. Es basura. Igual que tú.
Y entonces susurró algo que le rompió el corazón.
—No es un mendigo, Lucía. Te han mentido.
Ella regresó a casa tambaleándose, confundida. Esperó hasta la noche y, cuando Mateo volvió, le preguntó de nuevo, esta vez con firmeza:
—Dime la verdad. ¿Quién eres realmente?
Fue entonces cuando él se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y dijo:
—No debías saberlo aún. Pero no puedo seguir mintiéndote.
Su corazón latía con fuerza.
Respiró hondo.
—No soy un mendigo. Soy el hijo del Duque.
El mundo de Lucía comenzó a dar vueltas mientras procesaba sus palabras. Intentó controlar la respiración, entender lo que acababa de escuchar. Su mente repasó cada momento compartido, su amabilidad, su discreta fortaleza, sus historias demasiado vívidas para ser las de un simple mendigo. Y ahora lo entendía. Nunca lo había sido. Su padre no la había casado con un mendigo, sino con nobleza disfrazada de harapos.
Él retiró sus manos de las suyas, se apartó y preguntó, con la voz temblorosa:
—¿Por qué? ¿Por qué me dejaste creer que eras un mendigo?
Mateo se levantó, su voz serena pero cargada de emoción.
—Porque quería a alguien que me viera a mí… no mi riqueza, no mi título. Solo a mí. Alguien puro. Alguien cuyo amor no fuera comprado ni forzado. Tú eras todo lo que siempre busqué, Lucía.
Ella se sentó, las piernas demasiado débiles para sostenerla. Su corazón batallaba entre la alegría y la confusión. ¿Por qué no se lo había dicho antes? ¿Por qué la había dejado creer que era basura desechable?
Mateo se arrodilló de nuevo a su lado.
—No quise hacerte daño. Vine al pueblo disfrazado porque estaba harto de pretendientas que amaban el título, no al hombre. Oí hablar de una chica ciega rechazada por su padre. Te observé desde la distancia durante semanas antes de pedir tu mano, usando el disfraz de mendigo. Sabía que tu padre aceptaría porque quería deshacerse de ti.
Las lágrimas rodaron por sus mejillas. El dolor del rechazo de su padre se mezcló con la incredulidad de que alguien llegara tan lejos solo para encontrar un corazón como el suyo. No supo qué decir, así que solo preguntó:
—¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora?
Mateo le tomó la mano con delicadeza.
—Ahora vienes conmigo. A mi mundo. Al palacio.
Su corazón dio un vuelco.
—Pero soy ciega. ¿Cómo puedo ser una duquesa?
Él sonrió.
—Ya lo eres, mi princesa.
Aquella noche apenas durmió. Sus pensamientos giraban en torno a la crueldad de su padre, el amor de Mateo y el terror ante lo desconocido. Por la mañana, un carruaje real apareció frente a la choza. Guardias vestidos de negro y oro se inclinaron ante Mateo y Lucía al salir. Ella se aferró a su brazo mientras el carruaje comenzaba a moverse hacia el palacio.
Al llegar, la multitud ya estaba reunida. Se sorprendieron al ver al duque desaparecido, pero aún más al verlo acompañado de una mujer ciega. La madre de Mateo, la duquesa, avanzó con los ojos entrecerrados mientras estudiaba a Lucía. Pero ella se inclinó con respeto. Mateo se puso a su lado y declaró:Y así, bajo el cálido sol de España, Lucía, la que una vez fue llamada “esa cosa”, caminó junto a Mateo hacia su nuevo destino, sabiendo que, aunque sus ojos nunca verían la luz, su alma brillaría más que cualquier título o corona.